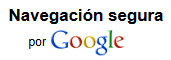¿SABÍAS QUE…

… EN ROMA LES ESPERABA SU PRINCIPAL PUBLICISTA?
Cuando Domingo comenzó la peripecia burocrática para lograr la aprobación de la Orden, ya vimos que tener buenos contactos fue clave para conseguir agilizar los trámites. Hablamos, nada menos, que del cardenal Hugolino, uno de los prelados más jóvenes de la curia y que ya era amigo íntimo del castellano.
Con su viveza y entusiasmo habitual, en cuanto supo de la llegada de nuestros frailes a Roma, raudo y veloz como el viento, salió en su búsqueda y captura, dando con ellos en mitad de una de las calles principales de la Ciudad Eterna.
Mientras continuaban su camino hacia el Vaticano, queriendo dar gracias a Dios ante la tumba del primer Papa, Hugolino se puso a hablar sin cesar, todo emocionado. ¡Tenía mucho que contarles!
Y es que, como te decía al principio, este buen cardenal se había convertido en el mejor publicista de la nueva Orden, y, a la más pequeña ocasión (o sin ella), se dedicaba a hablar de los Frailes Predicadores con todo el que se dejaba, narrando apasionadamente todas sus bondades, lo necesaria que era esta Orden para la Iglesia, su prometedor futuro… y, si veía la más mínima posibilidad, no dudaba en encargarse de invitar a su oyente a entrar en la Orden. ¡Pura promoción vocacional!
La cuestión es que nuestro querido cardenal estaba ansioso por proponerle una jugada muy importante a Domingo. Resulta que Hugolino le había echado el ojo a un pez gordo, un sacerdote y famoso profesor de la universidad de París (de Derecho Canónico, para más señas), que andaba por aquellas fechas en Roma. Hacía unos días se había entrevistado con él y, muy resuelto, le había regalado una de sus ardientes arengas en favor de la Orden de Predicadores, para, a renglón seguido, invitarle a hacerse fraile. Pues bien, tras escuchar todo el discurso, el supuesto pez se le escurrió con palabras amables… y le dio calabazas.
Pero que no se piense nadie que el cardenal iba a rendirse tan fácilmente, ¡sólo faltaba eso!
-Vino a Roma -siguió contando Hugolino-, acompañando a su obispo, Manasés de Orleans. En realidad, van de peregrinación a Tierra Santa, pero han tenido que aplazar la salida porque, hace un par de días, este sacerdote del que os hablo cayó enfermo y está esperando a recuperarse para continuar el viaje. ¡¡Es providencial, fray Domingo!! ¡Podréis ir a visitarle, hablar con él! Vos mismo veréis que no me equivoco: ese hombre tiene vocación de fraile predicador…
Tanto insistió el cardenal, que el castellano acabó aceptando la propuesta. Desde luego, Hugolino tenía clarísimo el discernimiento… y parecía realmente que la Providencia le había detenido en Roma para hacer posible el encuentro.
***
Cuando Domingo entró en la habitación, el enfermo apartó su mirada perdida de la ventana y volvió el rostro hacia él. Aunque tumbado en el lecho y con gotas del sudor que le provocaba la fiebre, esbozó una sonrisa amable y le señaló una silla cercana, invitando a nuestro amigo a tomar asiento.
-He oído hablar mucho de vos, fray Domingo… -dijo con un hilo de voz.
-Y yo de vos, maestro Reginaldo -contestó amablemente el castellano.
La conversación fluyó como la seda. Lo cierto es que Domingo no tenía de intención de soltar un discurso al pobre enfermo: su deseo realmente era conocerle, estar con él… ¡por muy empeñado que estuviese Hugolino en “pescarle”!
Reginaldo era un hombre muy agradable, entusiasta, con amplios conocimientos… ¡un digno profesor! Pero además sentía un auténtico amor por Cristo, por las cosas del Señor… ¡un verdadero sacerdote!
Y, cuando el maestro Reginaldo le preguntó por su Orden, Domingo vio cómo los ojos del enfermo se iban encendiendo en ilusión mientras le contaba sus sueños de ir por todo el mundo llevando el Evangelio, viviendo como los apóstoles, predicando por los caminos…
Lo cierto es que Reginaldo se iba entusiasmando por momentos. Y así, en medio de la conversación, Domingo tuvo una corazonada. La sintió tan fuerte que era imposible negarla. Con esa sensibilidad que tenía para escuchar al Señor en su corazón, tuvo la certeza de que Cristo estaba llamando a Reginaldo a formar parte de la Orden de Predicadores.
A estas alturas del relato, ya sabemos que, cuando Domingo ve algo con claridad, ¡se lanza de cabeza! Así que ni falta hace decir que, con suavidad y delicadeza, pero con claridad y decisión, le propuso a Reginaldo que se uniera a sus frailes.
Reginaldo, tan entusiasmado un instante antes, guardó silencio. Y Domingo pudo descubrir esa sombra de tristeza que apagaba el brillo de sus ojos.
-No puedo, fray Domingo -dijo con voz rota-. Yo ya soy sacerdote, ya tengo mi vida, mis clases, mi lugar en la diócesis… Lo único que deseo ahora mismo es sanar de esta enfermedad, poder terminar la peregrinación a Tierra Santa con mi obispo… y volver a mi vida.
No hacía falta ser muy perspicaz para descubrir que aquel tipo estaba más cerrado que una caja fuerte. En efecto, tenía su vida hecha, una vida que no le hacía plenamente feliz, pero en la que se sentía cómodo. Gozaba de la estima de su obispo, de la admiración de sus alumnos… por no hablar de las comodidades y privilegios de los que disfrutaba. No podía negar que se le encendía el corazón escuchando hablar a Domingo, como se le había encendido al conversar con el cardenal Hugolino. Predicar, mendigar el pan de cada día, vivir como los apóstoles, ¡oh, que proyecto más noble! Le hacía recordar el entusiasmo de su juventud, de sus primeros años de sacerdote… pero ahora… ahora tenía una vida holgada y apacible. ¿Cambiarla por una vida llena de incertidumbres e incomodidades? ¿Pasar hambre, frío…? ¿Dejar la universidad?
-Lo siento, fray Domingo -insistió con firmeza- Admiro vuestra labor y os tendré presente en mis oraciones, pero ese es vuestro camino… y yo he de seguir el mío.
Cuando se despidieron, Domingo pudo comprobar que el brillo de ilusión que había iluminado los ojos de Reginaldo durante la conversación se había apagado. Bien sabía él que, ante un corazón cerrado, poco se puede hacer. Solo seguir amando… y respetarlo, como hace Cristo.
Así pues, el castellano salió de la casa y se adentró en las callejuelas de Roma, sintiendo una terrible pena en su interior, sabiendo que, a sus espaldas, no solo dejaba un hombre enfermo… Dejaba un hombre triste.
PARA ORAR
-¿Sabías que… el Señor desea que tengas un corazón libre?
Dice san Juan de la Cruz que un pájaro no puede volar, tanto si está atado por una maroma como si está atado por un hilo. Aunque sea muy fino, ¡impide que el ave pueda surcar el cielo!
Algo así le pasaba a Reginaldo. Le había entregado todo al Señor: era sacerdote, servía a su obispo, era un excelente profesor… ¡estaba dispuesto a todo lo que Cristo le pidiera! Siempre y cuando no le pidiera cambiar su estilo de vida… No era un hombre malo; pero no era un hombre libre.
Lo mismo le sucedió a Jesús con aquel joven rico: ¡cumplía con todos los mandamientos! Y, sin embargo, esa pregunta le ardía en el corazón: “¿Qué me falta?” ¡Cumplo toda la ley, pero no es suficiente para mi alma! ¿Qué me falta para ser plenamente feliz?
La respuesta de Jesús es clara: “Sígueme”.
No se trata de un simple seguir con los pies. Cristo nos invita a seguirle con el corazón, ¡tener una amistad tan fuerte con Él que sea lo fundamental de nuestra vida, que nos haga libres de todo lo demás! Reginaldo podía sentir esa invitación de Cristo a confiar del todo, pero su amistad no era tan grande como para dar un salto de confianza así. Y, como el joven rico, se quedó triste.
Esa es la clave: no lo que haces, lo que cumples… sino la amistad que construyes. Lo importante no son las cosas que haces por el Señor, sino la amistad que tienes con el Señor de las cosas. Y esa es, precisamente, la primera vocación, la vocación de todo bautizado, la vocación de todo cristiano: ¡¡ser amigos de Cristo, hasta el punto de decir “cualquier cosa menos perderte”!!
VIVE DE CRISTO